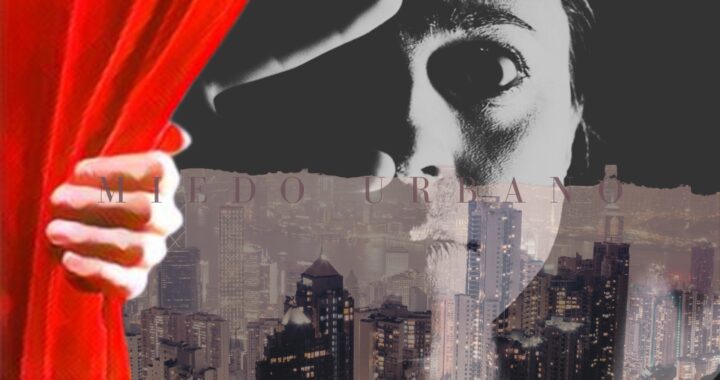Por Ernesto Del Toro[1]
“Con ella me enamoré, aunque nunca la conocí,
sueño en su querer y en sus brazos quiero dormir…”
(Bobby Pulido. Voy desvelado)
Hay una sensación especial al interactuar en redes con algún personaje famoso al que admiramos. A esto le dieron un nombre en 1956 y se llama relación parasocial. La idea de que lea nuestro mensaje nos da la esperanza de que nos responda o que comparta algo de nuestro contenido es una posibilidad latente gracias a los dispositivos electrónicos —y a que hay famosos que se la pasan con el celular en la mano—.
Pero esto no ocurre sólo con las celebridades que admiramos, también existe la posibilidad de interacción con las que no nos caen bien, y que algunos hasta odian. Esta experiencia interna que no se ve, pero sabemos que existe, no porque alguien nos la platique sino porque nos ha pasado. Este fenómeno interno en el que una celebridad nos genera emociones, sentimientos y una identificación o empatía, ha sido estudiado y analizado desde hace más de sesenta años, bautizado como «Relaciones parasociales».
En este trabajo, haremos una breve revisión del contexto en el que se acuña el termino relación parasocial, las condiciones sociales en las que se fue desarrollando y los avances teóricos y conceptuales del término; lo anterior es importante por la actualidad del concepto y, sobre todo, porque es una característica definitoria de nuestra actualidad.
La teoría que decía que una relación parasocial era una aparente relación entre el espectador y una personalidad de algún medio masivo de comunicación pasó de tratarse de una esLeer más