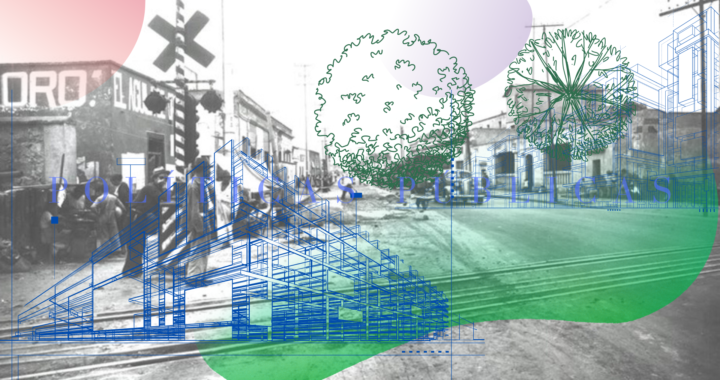Por Mtra.- María de Jesús López Salazar
y *Lic. Vanessa Lizbeth Martínez Espinoza
Es relevante que se retome una conceptualización de lo que se entenderá por política pública. Empero, es un trabajo complicado porque la bibliografía que se retoma presenta una infinidad de enfoques y definiciones, cada uno aplicado a las necesidades de los autores y a la época en la que los aplicaron. Por ello, es necesario aludir a que los investigadores no han llegado a un consenso acerca de la definición de su objeto de estudio, dificultad inicial que en los países de América Latina se ve ampliada por un problema terminológico, puesto que, mientras los anglosajones distinguen entre polity,[1] politics[2] y policies;[3] en el español castellanizado existe un sólo término para referirse al conjunto de todas estas actividades, “en castellano todo esto quedaría englobado bajo el paraguas común de política sin matices” (Irure Rocher, 2002: s/p.). En general, el español corriente hace uso del término políticas en un sentido amplio. De modo que se maneja tanto para referirse a un campo de actividad como la política social o la política exterior, como para expresar un propósito político, una decisión gubernamental, un programa de acción o los resultados obtenidos por un determinado programa o ley (V. Hogwood y Gunn, 1984).
Para definir el objeto o el concepto de política pública es tradicional partir de la dificultad semántica que existe en español con el término política. Es preciso señalar por lo menos tres acepciones que se encuentran cobijadas por la misma palabra y que el idioma inglés sí distingue. Primero, la política concebida como el gobierno de las sociedades humanas, polity en inglés. Segundo, la política como la actividad de organización y lucha por el control del poder, politics en inglés. Y, finalmente, la política como designación de los propósitos y programas de las autoridades públicas, policy en inglés. Claramente, nuestro propósito tiene que ver en especial con esta última acepción (Roth Deubel, 2002:25-26).
A esta amplitud de uso corresponde también un elevado número de definiciones académicas, las suficientes para que haya autores que sostengan que es más importante practicar el análisis de políticas públicas que emplear el tiempo en entender su definición (V. Wildavsky, 1979). Empero, dado que los conceptoLeer más