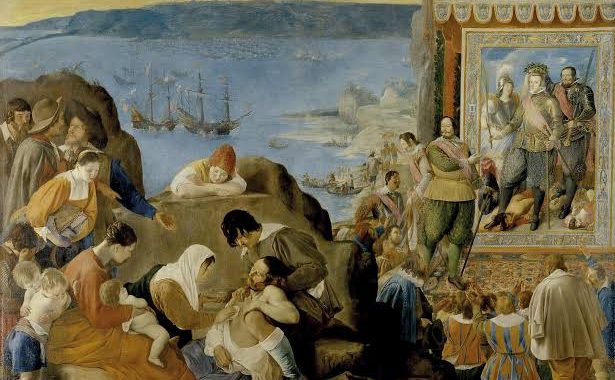Por Verónica Ethel Rocha Martínez
I. La democracia desde la ciudadanía
Referirnos a la democracia como forma de gobierno es tratar de comprender un quimérico vocablo incapaz de narrar lo insólito e indescriptible en el acontecer de los ciudadanos; es así como desde hace mucho tiempo ha dejado de ser el intento por construir un gobierno de los gobernados utilizando la representación política y partidista (Marcos, 1997).
Actualmente, la democracia trae más dudas que certezas; basta con observar los conflictos, las pugnas entre partidos, la desarticulación de quienes son identificados como enemigos políticos y por ese motivo, serán golpeados mediáticamente con miras a desacreditarlos, utilizando campañas televisivas, redes sociales y lo que el poder pueda comprar.
En un contexto de impunidad yLeer más