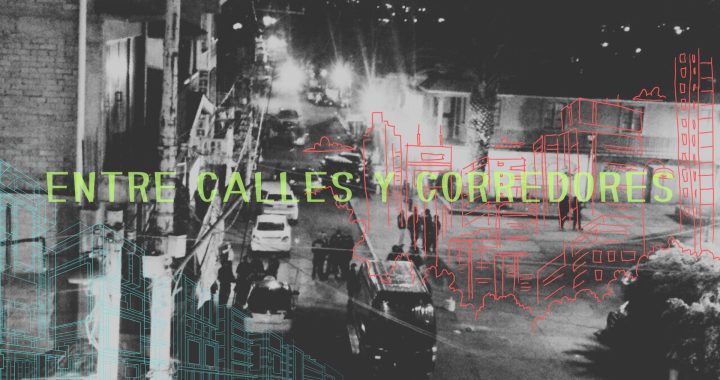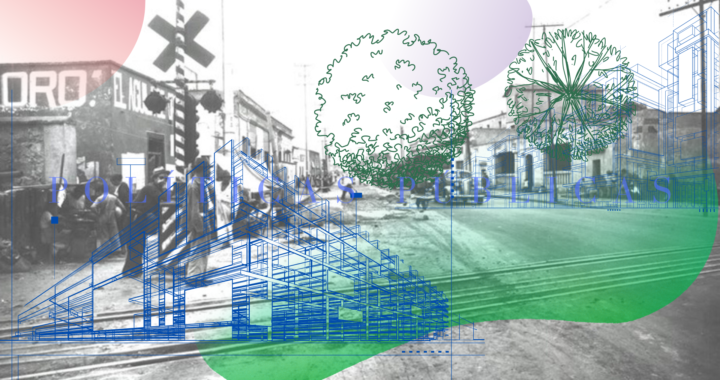Representaciones sociales por parte de los habitantes del Cuadrante O-1.2.14 del Sector Abasto-Reforma de la Región Iztapalapa I de la Zona Oriente de la Ciudad de México
Por María de Jesús López Salazar
Carlos Alberto Jiménez Elguero
El presente artículo tiene como objetivo general comprender las representaciones sociales presentes que los habitantes del Cuadrante O-1.2.14 del Sector Abasto-Reforma de la Región Iztapalapa I de la Zona Oriente de la Ciudad de México –espacio urbano al que en adelante se le nombrará como el Cuadrante– realizan sobre la inseguridad urbana, entendidas como los miedos urbanos generalizados de los mismos habitantes del citado Cuadrante al momento de encontrarse con otros en el espacio urbano; miedo urbano que va más allá del mero hecho de ser victimizado, y que remite a la calibración de los factores de riesgo que al espacio urbano le otorgan los sujetos que lo habitan, cuestionando el mismo espacio urbano como instancia de encuentro social (Bauman, 2008; Filardo y Aguiar, 2010).
En ese sentido, los objetivos particulares de esta investigación son:
- Identificar las maneras de objetivación del miedo urbano de los habitantes del Cuadrante a nivel topográfico, del tiempo sincrónico y de las personas.
- Describir las maneras de anclaje del miedo urbano de los habitantes del Cuadrante a nivel topográfico, del tiempo sincrónico y de las personas.
En cuanto a las hipótesis, se afirma que los miedos urbanos presentes, en tanto representaciones sociales, acerca de la inseguridad urbana de la Ciudad de México de los habitantes del Cuadrante remiten, en primer lugar, a una adjetivación relacionada a la elaboración de manuales de sobrevivencia; y, posteriormente, a un anclaje llevado a cabo mediante narrativas.
Por lo que se establece como objetivo general –como ya fue dicho– comprender las representaciones sociales presentes que los habitantes del Cuadrante O-1.2.14 del Sector Abasto-Reforma de la Región Iztapalapa I de la Zona Oriente de la Ciudad de México realizan sobre la inseguridad urbana, entendidas como los miedos urbanos generalizados de los mismos habitantes del citado cuadrante al momento de encontrarse con otros en el espacio urbano; miedo urbano que va más allá del mero hecho de ser victimizado, y que conlleva un cuestionamiento del espacio urbano como instancia de encuentro social.
Para conseguir lo anterior, el enfoque del cual parte esta investigación es el cualitativo, el cual se refiere a “la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable” (Taylor y Bogdan, 2000:20).
De igual forma la investigación realizada ha sido de corte descriptiva, pues se buscó especificar propiedades del miedo urbano –entendido como representación social– de la seguridad urbana, es decir, la objetivización y el anclaje; las variables han sido nominales, dado que sus valores representan categorías que no están sujetas a una clasificación intrínseca.
Por otro parte, la población de estudio ha sido los habitantes del Cuadrante O-1.2.14 del Sector Abasto-Reforma de la Región Iztapalapa I de la Zona Oriente de la Ciudad de México, estableciéndose un muestreo por conveniencia, el cual consiste en “seleccionar las unidades muestrales más convenientes para el estudio o en permitir que la participación de la muestra sea totalmente voluntaria” (Fernández Nogales, 2004:154).
Por otra parte, las técnicas de investigación a las que se han recurrido han sido la investigación documental, misma que “reúne la información necesaria recurriendo fundamentalmente a fuentes de datos en los que la información ya se encuentra registrada” (Moreno Bayardo, 1987:41), mediante la cual se realizó el acopio de información en documentos relacionados con el tema de la presente investigación, entre los que se cuentan:
- Libros.
- Publicaciones periódicas: periódicos y revistas.
- Programas de televisión.
- Programas de radio.
- Grabaciones de audio y vídeo.
- Mapas.
- Estadísticas.
- Sistemas de información computarizada (redes, internet, correo electrónico).
- Registros de conversaciones personales.
Y también se recurrió como técnica de investigación a la entrevista a profundidad basada en el juego conversacional, preparando para ello un guión de entrevista.
En cuanto al procedimiento para la selección de los elementos muestrales, la aplicación del cuestionario se hizo tomando como referencia a la primera vivienda que se localizara a partir del recorrido que a continuación se indica, preguntando a la primera persona que abrió la puerta, siempre y cuando fuera parte del Cuadrante. Se fue preguntando de vivienda en vivienda procurando llegar a un punto de saturación. Así, el recorrido antes mencionado comenzó desde el cruce entre Calzada Ermita Iztapalapa y la calle Hombres Ilustres con dirección al norte, sobre la misma Hombres Ilustres, hasta llegar al cruce con avenida Iganacio Comonfort. Sobre Ignacio Comonfort se dio vuelta a la izquierda con dirección al oeste hasta llegar al cruce de Leer más